LA DUDA DE EDUARDO
Por: Richar
Primo
VIERNES 8 DE
MARZO
Cuando Eduardo Aliaga volvió a leer el correo, ya
no le quedó la menor duda: las palabras que aparecían en la pantalla eran muy
claras. Tenía una cita de trabajo para el día sábado dieciséis de marzo a las
diez de la mañana en la oficina de Recursos Humanos de la empresa de cobranzas
“Castillejo y asociados”. Le ofrecían el puesto de tele gestor y para ello
debía asistir, impostergablemente, a la reunión de capacitación en esa fecha.
< Y tenía que ser precisamente en esa fecha >, murmuró con desazón
Eduardo. Se quedó un rato contemplando el parpadeo del cursor en la pantalla.
Luego se sacó los anteojos de miope que venía usando desde que tenía memoria.
Los limpió con un pañuelo, casi sin ver los vidrios. Después giró el rostro
hacia el lado derecho de su pequeña mesa de trabajo y abrió la carpeta en donde
guardaba todos sus documentos de admisión: el prospecto de la universidad, la
boleta de pago del Banco de la Nación, su carné y código de postulante, y
volvió a mirar la fecha del examen, solo por reflejo, porque ya sabía para
cuándo estaba fijada: sábado dieciséis de marzo a partir de las ocho de la
mañana, en el pabellón C, salón 103, puerta 3 de la Facultad de Letras de la
Universidad San Marcos. Cerró el fólder y se entretuvo, otra vez, en parpadeo
del cursor. Definitivamente estaba frente a un gran problema. Luego de un rato,
apagó la computadora.
Había cumplido los dieciocho años hacía tres meses.
En la foto de su documento de identidad aparecía con el cabello bastante largo,
pero desde hacía un mes se le había dado por tenerlo muy corto. Eso, más sus
lentes de carey grueso, hacía que resaltara la palidez de su rostro, pero así
se sentía más cómodo. Abandonó su mesa de trabajo y se acercó a la ventana de
su cuarto, la que daba hacia la calle: la resolana de la tarde aún era intensa
y la gente que pasaba por su calle todavía parecía sofocada por el calor. Más
allá de las casas y edificios empolvados que cortaban el horizonte de esa parte
del Rímac - en donde había vivido desde la muerte de su padre -la cruz del
cerro San Cristóbal parecía incrustarse en el cielo extrañamente límpido de
Lima. Apoyó los codos en el alféizar de la ventana. Ya habían pasado tres años
desde la muerte de su padre, dos años desde que había terminado el colegio y ya
estaba por terminar el ciclo anual en una academia preuniversitaria. Eduardo
suspiró muy hondo. Hasta ahora había conseguido resistir todas las arremetidas
de la fatalidad, pero ya no estaba seguro de seguir lográndolo. . Volvió a suspirar. Después de un rato, salió de
su habitación porque era la hora en que su madre llegaba del trabajo para
almorzar con él.
- Este fin de semana, me toca turno en la tienda –
dijo mamá, mientras retiraba el plato de sopa y acercaba el arroz con pescado
frito -. Tendrás que cocinarte tú solo.
- Está bien – dijo Eduardo -; no hay problema.
Además tendré tiempo porque este domingo no hay ningún seminario en la
academia. Estudiaré en casa.
Comieron un buen rato en silencio. El comedor y la
sala estaban en el mismo ambiente. Lo cierto es que su departamento tenía solo
ese ambiente común, más la cocinita, el patiecito para el lavado. Después solo
estaban los dos cuartos. Había un televisor y un radio grande sobre un aparador
arrinconado en una de las paredes, luego dos viejos silloncitos azules y una
pequeña mesa de centro que parecía algo astillada. En las paredes laterales,
algunos cuadros de flores y en la pared principal, un gran cuadro con la
fotografía de papá, mamá y él cuando apenas era un niño que terminaba la
primaria: lucía una toga y un birrete, usaba lentes, y papá y mamá lo
flanqueaba felices.
- Los del banco me han avisado que no me darán el
préstamo – le notificó la madre, en un tono secó y frustrado.
- ¿Cómo? ¿Cuándo? – preguntó Eduardo.
-- Ayer me llegó la carta al trabajo, pero solo hoy
día me la han alcanzado – le contestó la madre.
Luego siguieron comiendo en silencio. Ella tenía
puesto todavía el guardapolvo gris que usaba en el trabajo. Los viernes se
traía el uniforme para lavarlo y llevarse el otro. Su cabello ya algo cano
estaba recogido en un moño y lucía un rostro totalmente limpio, sin nada de
maquillaje. Eduardo, sabía que ese recato y sobriedad en sus ropas y sus
arreglos era porque aún mantenía un luto escondido por papá. Sin embargo jamás
habían hablado de ello. Por lo general no hablaban mucho, más allá de algunos
llamados de atención, jamás habían discutido y se llevaban bien, pero hablaban
poco. Eduardo sentía que algo se había trabado en mamá desde hacía tiempo, y
que eso ocasionaba que no hablara más allá de las cosas domésticas de la casa y
del dinero. Todo, en cambio, había sido muy distinto con papá; él era
conversador y ameno; abría el baúl de sus recuerdos y anécdotas cada vez que
hallaba una oportunidad; indagaba sobre cada aspecto de la vida de Eduardo con
la curiosidad de un niño y sin dar señales de estar evaluando lo bueno y lo
malo de los episodios de su vida. Él también lo extrañaba todavía, y mucho.
- Lo de malo – agregó la madre - es que ya estamos atrasados
tres meses en la cuota del departamento y encima hay que pagar el préstamo que
le pedimos a la cooperativa.
- Lo sé – dijo Eduardo -. Lo sé – volvió repetirlo
monótonamente.
- No sé qué vamos a hacer – masculló la madre casi
para sí misma. Luego, con la mirada hacia la ventana que daba al patiecito de
lavado -. Solo queda lo del aumento en el trabajo, a ver si sale.
- También queda que yo encuentre trabajo – dijo él,
y se instaló un largo silencio en la mesa.
Una navidad, le preguntaron qué quería de regalo y
él había estado aguardando por mucho tiempo la pregunta porque ya tenía la
respuesta precisa. Quería un juego completo de piezas para construir pequeñas
casitas: de grande había decidido ser constructor. Luego le explicaron que,
entonces, lo que quería era ser ingeniero civil, y quedó satisfecho con el
nombre: iba a ser ingeniero. Nunca tuvo muy claro cuándo se le vino al idea.
Tal vez de oír alguna conversación en el colegio o cuando fueron a ver los
departamentos en la época en la que estaban buscando uno para comprarlo a
plazos. Puede que allí. < Pero, eso sí, tienes que ser muy bueno en
matemáticas >, le había dicho papá. Y aquella vez, él había contestado que
las matemáticas eran fáciles en su colegio.
- No vas a poder – dijo la madre.
- Pero debería, ¿no? – señaló Eduardo - Necesitamos
más dinero.
Mamá se quedó un rato en silencio, como meditando
en la pregunta. Su rostro aún lozano no delataba ninguna expresión. Luego se
limpió los labios con la servilleta y comenzó a levantar la vajilla
apaciblemente.
- En fin – dijo ella - ya veremos luego qué vamos a
hacer – lo miró a los ojos unos segundos -. Aún tenemos algunos días para el
pago – sentenció con un tono que indicaba el fin de la conversación. Antes de
retirarse a la cocina le dejó una caricia en la cabeza -.Solo a ti se te ocurre
cortarte el cabello tan pequeño – dijo con ternura materna.
SABADO 9 DE
MARZO
A la salida de la academia, logró interceptar a la
China y pudo acompañarla hasta su paradero. Eso le alegró la mañana. La China
también usaba lentes, pero de marco muy delgado y se le veía muy bien. Lo
cierto es que ella era linda de cualquier modo. Un poco más alta que él, el
cabello lacio y la figura delgada sin llegar a ser flaca. Ella quería postular
a Negocios Internacionales y parecía que iba a lograrlo porque era muy
inteligente y estaba en los primeros puestos en los simulacros de ingreso que
organizaba la Academia. Fueron por el camino más largo, uno que bordeaba un
parque y luego les permitía pasear unas cuadras por la calzada central de la
avenida Salaverry que desde hacía un tiempo lucía bonita, arbolada y fresca.
Pensó si acaso no sería esta la mejor oportunidad para declarársele. Pero,
entonces, como si fuera una ráfaga de calor importuno, recordó sus
preocupaciones.
- Pareces nervioso – dijo la China - ¿Acaso es por
el examen de la próxima semana?
- Un poco – le contestó él, algo evasivo -. Creo
que como todos, ¿no?
- Sí, eso es cierto – reflexionó ella -. Te juro
que yo sueño todas las noches con que ya estoy dando el examen – sonrió algo
turbada -. Incluso hasta me acuerdo de algunas preguntas.
- No juegues – se rio también él.
- En serio – aseguró la China y se cogió del brazo
derecho de Eduardo -. Te juro. No te burles – le reclamó engriéndose. Eduardo
sintió el aroma de su champú frutado tan cerca que hubiera querido besarlos –
Ya, te digo una – dijo ella haciendo un ademán como si buscara recordar las
palabras exactas -: ¿De qué trata el primer capítulo de la Constitución
Política del Perú?
- Y tú, ¿qué pusiste en tu sueño? – preguntó él.
- Pues la alternativa “A” – respondió la China
inmediatamente -; o sea la que decía: Derechos fundamentales de la persona.
- A qué fácil te pones el examen, China.
- Anda, tonto. Yo no lo hice – luego se volvió a
reír -, solo lo contesté.
Caminaron un rato en silencio contemplando las
copas de los árboles y viendo a los corredores y ciclistas que iban y venían
sudorosos por la calzada. Eduardo hubiera contarle su dilema. Quién más que la
China, tan inteligente, tan amable, (¿también enamorada cómo él?) como para
abrirle su corazón y decirle, solo a ella, que estaba pensando finalmente no
postular el sábado siguiente, que había estado sacando sus cuentas y que todo
se estaba derrumbando alrededor, que no era justo que su mamá se esté matando
con un trabajo a doble turno, mientras él solo estudiaba y recibía dinero para
los pasajes, para las fotocopias, hasta para las golosinas. No estaba bien.
- No estaba bien, ¿qué? – le preguntó la China y la
voz serena de ella lo regresó momentáneamente de sus cavilaciones.
- Nada – respondió Eduardo -. Me fui al espacio por
un rato.
- ¿Hay algo en que pueda ayudarte, Eduardo? – le
preguntó la China. Eduardo se dio cuenta de que la China hablaba muy serio. Lo
supo por el tono de su voz y porque, deteniéndose, lo miro a los ojos con toda
la disposición que cabía en su corazón. , pensó.
- No, amiga, no te preocupes – le
contestó él -. Como dices, son los nervios de la postulación. - - ¡Ah!, bueno,
pero no me asustes – dijo ella mientras reiniciaban la caminata -. Por un momento pensé que tendría problemas para el sábado.
- No te entiendo – dijo él, cauteloso.
- O sea, tú sabes, que
de pronto te sintieras inseguro – le contestó como ordenando sus palabras -. No
sé, que a lo mejor no quisieras postular.
- Sí quiero postular, China, en verdad que
quiero…- No me hagas caso, entonces – dijo finalmente la China -. Toco madera
para que nada pase – Luego cambió el tono de su voz - El sábado la hacemos
entonces. Somos cachimbos. ¿Sí?
- Sí…, claro – dio Eduardo.
Las últimas cuadras antes de
llegar al paradero de la China, repasaron Lenguaje: categorías gramaticales y
sus accidentes. También algo de Razonamiento Verbal: las clases de homónimas y
las clases antónimos. Ella le dio un beso muy fuerte en la mejilla antes de
subir al ómnibus y le estuvo haciendo adiós con la mano, desde su asiento,
hasta que el vehículo emprendió la marcha y se perdió en el horizonte. Miércoles 13 de marzo
Se
había encontrado con su tío por casualidad, incluso trató de evitarlo cruzando
hacia la otra vereda, pero la luz roja y la prisa de los carros no lo dejaron.
Ni modo. Después de un rato ya estaban sentados en el café Berisso de la
avenida Arenales. Su tío Carlos se bebía lentamente un café muy cargado y a él
le había invitado una cremolada de maracuyá. En el medio de la mesa había unos
cachitos de mantequilla que, según el tío eran muy ricos y, principalmente,
baratos. Ya le había preguntado sobre su mamá, sobre la salud y también le
había estado contado sobre unos negocios que estaba haciendo en provincia:
negocio redondo, sobrino. Plata rápida y sin mucho trámite.El café Berisso era
fresco por los techos altos, y en verano, tenía encendidos algunos
ventiladores. Había un televisor grande que transmitía un programa de noticias,
enmarcado en una de sus paredes, pero que muy pocos miraban. Desde sus ventanas
se veía la avenida Cuba como un cuadro urbano luminoso y a punto de incendiarse
por el intenso verano. -
¿Cómo va el asunto de tu ingreso? – le pregunto su tío.- Va bien, tío –
contestó Eduardo, un tanto esquivo -. Este sábado me toca postular.- Y tú qué
crees – preguntó otra vez el tío -, ¿la agarras?- Yo creo que sí, pero siempre
puede pasar algo – respondió Eduardo.- Tu padre siempre quiso estudiar una
carrera – rememoró el tío -. Quería ser doctor, pero doctor de una vaina que
tenía que ver con lo de las enfermedades del corazón.- Cardiología – definió
Eduardo -. Sí. Lo sabía.- Solo que las cosas no se le
dieron - recordó el tío. Bebió otro sorbo de café -. En fin, no le fue mal.
Hizo negocios como yo. Ayudó a la familia. Nos dio una buena mano.
Luego conoció a tu mamá. Formó una familia. Lástima que se haya ido tan joven. No
pudo estar la noche en que falleció su papá. Los doctores ya habían vaticinado
lo peor. Ellos dijeron que solo había que esperar. Fueron unos días muy duros.
No obstante, Eduardo sí sabía lo que su papá esperaba de él. Lo habían
conversado varias veces. En cierta forma, a pesar de ser padre e hijo, y quizás
porque la muerte idealiza a las personas, tal vez; pero Eduardo lo recordaba
como el mejor amigo que tuvo.- Entiendo que tienen problemas de dinero,
¿cierto? – interrogó el tío, mientras mordía unos de los cachitos de
mantequilla.- Sí, tío – contestó él.- Y qué piensas al respecto – volvió a
interrogar el tío, aun sin mirarlo a los ojos.- No estoy seguro – dijo Eduardo.
Espero unos segundos. No estaba seguro de lo que iba decir -. Estaba pensando
no postular por ahora, y ponerme a trabajar hasta que se nivelen las cosas –
respiró hondo -. Y solo luego, intentar lo de la universidad. - Es una buena
idea – dijo el tío.
Eduardo también cogió un cachito de mantequilla,
pero el sabor de la mantequilla no se compatibilizó con el de la cremolada de
maracuyá. De todas maneras, siguió mordiendo para cubrir un tanto el silencio
que se había instalado en la mesa.
- Tío, ¿tú qué harías? – preguntó esta vez Eduardo.
- ¿Yo? – retrucó el tío. Después se quedó en
silencio un rato mientras sorbía lo último de café que quedaba en la taza – Yo
haría lo que tú dices. Yo no entiendo bien el asunto de las universidades,
sabes. A mí me interesa tener a mi familia bien y con lo que yo hago no me va
mal.
- Gracias tío, lo tomaré en cuenta – dijo Eduardo.
Después el tío pidió la cuenta, pago, y se quedó
mirando el último cachito de mantequilla. ,
dijo. Y masticó el último un buen rato. Luego miró a su sobrino como si
reconociera a alguien que hacía tiempo no había visto. Salieron a la avenida
Cuba. Unas nubes habían cubierto al sol y había un fresco momentáneo en el
ambiente. Se dieron la mano, y antes de que el tío le soltara la mano le dijo:
- Pero, sobrino, esa es la decisión que yo hubiera
tomado – le puso una mano sobre el hombro -. Sin embargo, tú eres hijo de tu
padre y él, siempre pensaba distinto, era un soñador, medio loco.
- No entiendo – dijo Eduardo.
- Lo que quiero decir, es que yo siempre lo admiré.
Le soltó la mano y se despidió diciéndole que le
dijera a su mamá que lo llamara. A ver qué se podía hacer. Se perdió por la
avenida Arenales: curvado, algo canoso, pero con el paso apresurado.
VIERNES 15
DE MARZO
Se habían juntado en la casa de Gabriela - que era
la más entusiasta e hiperactiva de todos - para dar una última repasada antes
de irse a descansar y tomar fuerzas para el examen. Gabriela vivía por la
avenida Colonial, en una casa de dos plantas muy bonita. Todos se habían
arremolinado en el jardín en torno a un árbol de manzano y los cuadernos, los
libros, lapiceros y resaltadores estaban desperdigados sobre el césped. A un costado, en una mesita, estaban dos jarrones
de limonada que la mamá de Gabriela había puesto para que nosotros pudiéramos
refrescarnos de tanto en tanto.
Eduardo había llegado un poco tarde porque primero
había dado algunas vueltas por la avenida. Además, se había quedado dormido esa
mañana y no había podido ver a su mamá que tuvo que salir temprano porque se
iba a reunir con alguien. Nunca le dijo con quién. La verdad es que Eduardo
tampoco estuvo muy entusiasmado en hablar con ella. Hubiera tenido que decirle
que había decidido no postular por esta vez y que iba a esperar hasta la
siguiente convocatoria. Al menos estaba casi seguro de ello, o por lo menos,
era lo que creía que debería hacer. No había podido dormir y se sentía algo
malhumorado. Sin embargo, conforme había avanzado la mañana, decidió acompañar
a sus compañeros al repaso extraordinario que habían organizado en la casa de
Gabriela.
Se sentó, como siempre, al lado de la China.
Percibió otra vez el a frutas de champú, pero luego ya no hablaron mucho porque
en eso de estudiar, la China, y él mismo, eran bastante estrictos. Lograban
desconectarse de todo lo demás y sumergirse en el temario que les tocaba.
Aunque esa mañana, a él no le salía tan bien eso de la concentración, hizo
cuánto pudo para estar a la altura de las circunstancias. Después de todo, se
dijo, él iba a postular en algunos meses. Bien le valía el repaso.
Repasaron primero Álgebra y Gabriela, incluso,
mostró la solución de un problema en una pizarrita acrílica que se había
conseguido. Aplaudieron a la profesora que se agradeció con venías de teatro.
Luego ya se concentraron en otros temas. Eduardo recordó las instrucciones del
asesor de la academia. Había que llegar a tiempo a la universidad. Llevar un
lápiz "b2". La China se levantaba el marco de los lentes, de rato en
rato, con el dedo índice. No olvidar que según Tales de Mileto todo es agua. Tener tranquilidad porque en los momentos
difíciles es donde se demuestra el temple de las personas, al menos eso dicen
por allí. No olvidar de llevar el carné de postulante. Tampoco hay que olvidar
que todo es relativo y que, finalmente, lo único
absoluto es que todo es relativo. Tener ganas de mandar de paseo a todos los que se
cruzan en el camino los días previos a la postulación para preguntar cómo van
las cosas. Hacer la cola ordenadamente y estar despierto porque hasta en colas
como esas hay uno que otro ladroncillo que podría fastidiar el día, y hasta la
vida, si acaso se roban la billetera con la documentación del distraído
postulante.
Vamos, hay que repasar un poco más: en gramática
hay categorías variables e invariables, y esto depende de los benditos morfemas
flexivos, que no tienen que ver con la flexibilidad de los cuerpos que es más
bien cosa de Física y que la palabra física es esdrújula y que lleva tilde general. Ah, y a
propósito, el general Odría gobernó ocho años luego de derrocar a José Luis
Bustamante y Rivero. No muy buen presidente, según dijo el profesor de
Historia. Aunque también lo dice, en el curso de Literatura, un personaje en la
novela Conversación en La Catedral de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura
2010. Novelista que inició el fenómeno literario denominado Boom junto a Gabriel García Márquez, quien también
obtuvo el Nobel de literatura 1982.
Estudiar un poco más, repasar razonamiento
matemático en donde te plantean que tienes que llenar una piscina y tienes dos
mangueras de diferente grosor. Mientras recuerdas que hay que buscar con calma
que el salón coincida con tu código allá en la universidad. Ahora bien, si
utilizas la manguera ancha tardarás 240 minutos (4 horas) en llenar la piscina.
También es bueno darle una rezadita a Dios, por si acaso. Ahora bien, si
utilizas la manguera delgada tardarás 360 minutos (6 horas) en llenarla. ¿Y eso
qué importancia tendrá en la vida? ¿Cuánto tardarás en llenarla si utilizas las
dos mangueras?
Contestar lo que se pueda. Empezar por las fáciles,
recomendó el profesor peladito de Razonamiento Verbal en alguna de esas tardes
de consejo; pero entonces aparece el viejo chiste de dónde están las fáciles, y
ya basta de tonterías, porque a esto hay que ponerle seriedad. Hay que marcar
con fuerza la alternativa que señale la analogía correcta, por ejemplo: postular - estado de locura temporal. A ratos tenía su chispa el profesor calvito.
SABADO 16 DE
MAYO
Cuando abrió los ojos, aún amodorrado por el sueño,
vio que su madre estaba sentada en el borde de su cama totalmente vestida como
para salir. Había una sonrisa plena en su rostro.
- Tienes que levantarte ya – le dijo -. Te queda
poco tiempo para cambiarte, desayunar y llegar al examen.
- Mamá – dijo Eduardo -, yo había decidido otra
cosa. Tendría que habértelo dicho ayer.
- Lo sé – dijo mamá. Estaba alegre, con una mirada
serena -. Lo sé. Y me alegra de que seas tan buen hijo; pero tienes que saber
que tú yo somos un equipo de pelota.
- De fútbol – corrigió Eduardo, mirándola algo
extrañado.
- De lo que sea – alegó ella -. Lo que te quiero
decir es que a tu padre y a mí nos gustaba soñar, y, sabes, tú eres uno de esos
sueños hechos realidad.
- No entiendo bien a dónde quieres llegar, mamá –
dijo Eduardo sentándose en la cama y restregándose un tanto los ojos.
- Que me disculpes porque yo también me he estado
equivocando – contesto ella -. He estado mucho tiempo lamentando lo de tu papá
y me estaba olvidando que parte de él está aquí, sentado, con cara de sueño y a
punto de hacer una tontería. Tú tienes que seguir con lo que quieres hacer. Es
tu deber. Ese es también mi sueño.
- ¿Y la plata? ¿Qué vamos a hacer?
- Todavía no tengo la menor idea, hijo
- Y entonces
- Pero, todavía estamos los dos. Hay mucho que
podemos hacer.
A
las siete y treinta de la mañana, Eduardo era apenas una silueta casi
imperceptible en el muchedumbre de jóvenes que se ordenada en las puertas de la
universidad para el examen de admisión. El cielo era plomizo aún, pero se
presagiaba que pronto iba a despejar y que iba a haber un día radiante. Cuando
las puertas se abrieron para el ingreso, Eduardo no pudo ver a mamá, pero sabía
que ella estaba por allí, mirándolo.










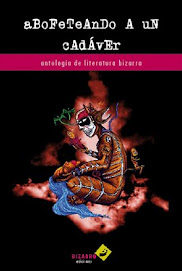



.jpg)



